Este texto es una reinterpretación y actualización de «Las grandes ciudades y la vida mental» escrito hace alrededor de un siglo por Georg Simmel. Por ello, para tener un piso en común, tendremos que partir, como él, de un cierto vocabulario dualista, pese a que hoy precisamente parece quedarse corta esa visión, como lo veremos más adelante. Aún así, si seguimos el binarismo donde la vida mental se opone a la vida corporal, que incluye los afectos, tendríamos que comenzar diciendo que las redes sociales representan aquella vieja búsqueda de dejar atrás el cuerpo que tanto ha determinado a la historia de la cultura occidental; platónica es verdad, pero no sólo, también cristiana e ilustrada. Es la posibilidad de interactuar con gente sin tener que lidiar con el lastre que implica el contacto físico, sin tener que cargar con las incomodidades e ineficiencias de nuestra presencia, la cual implica toda una organización bio-psico-social en la inmediatez. Se ofrecen como un escape donde, bajo la protección de la pantalla, cada reacción puede ser pensada en la calma de nuestra propia interioridad. Se levanta así un tipo de privacidad interior que, a la vez que queda registrada por las bases de datos y puesta en circulación para alimentar los algoritmos en escalas tanto globales como de perfil personalizado, tiende a dejar de ser compartida con quienes se encuentran más cerca de nosotrxs en la presencia. Es evidentemente un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad de la existencia corporal. Podemos estar en una conversación u otro tipo de interacción humana corporalmente, pero a la vez estar contestando un mensaje, subiendo un video o simplemente observando la vida de otrxs en las redes. Esta duplicación del yo se vuelve una salvaguardia que potencialmente en cualquier momento puede ponerse en acción.
Así, si Simmel describía las grandes ciudades como la intensificación de la vida mental, en las redes sociales tendríamos que hablar de una totalización de la misma, en el sentido de que nace una dimensión en la que ya no hay otra vida que la de la conciencia. Los lazos en las redes sociales se vuelven principalmente intelectuales. El desarraigo es total. Recordemos que, de acuerdo con Simmel, la vida afectiva se mueve en el tiempo más largo y la regularidad de las costumbres, de tal modo que, ante una fluidez permanente que ya había desde las ciudades de hace un siglo, se levantan todo tipo de custodias del yo con el fin de que éste no se vea afectado. Pero en las redes sociales el yo se ve tan elevado que se juega totalmente ahí. El yo de las redes exige un cuidado particular. La vida en las redes se vuelve una esfera de extrema meticulosidad. Ofrece por un lado llegar a ser por fin aquella persona que siempre quisiste, pues puedes mostrar sólo lo que quieres que lxs demás vean. Somos objeto de exposición, pero tenemos la opción de escoger ante quien estaremos expuestxs y qué es lo que queremos exponer. Se presta entonces al exceso de cálculo. Y esto se ha normalizado tanto que pasa aunque no seamos conscientes de ello en todo momento. Incluso dar la apariencia de que compartimos sin filtros o sin algún objetivo específico, es también un modo de autonarración del yo. Ahora bien, si en la vida de las ciudades había una suerte de bloqueo de la vida afectiva a fin de evitar el sufrimiento en la confrontación permanente de unos cuerpos contra los otros, en la vida en las redes ese bloqueo de los afectos ya es imposible de llevarse a cabo. Al contrario, los afectos se ven arrastrados hacia esa vida mental en una suerte de duplicación del yo, de tal modo que se abre la posibilidad de que, al menos por momentos, los afectos pierdan completamente el piso sobre el cual podían sostenerse, olvidándose plenamente de la vida fuera de las redes.
Simmel nos hablaba de una ecuación en la cual con el fin de salvaguardar los afectos, que requieren tiempo, éstos se dejan de lado en la ciudad. Pero, ¿a dónde se van? Se guardan en la vida privada. Se domestican para quedarse en familia desde la infancia y luego poco a poco se abre hacia la vida social, pero bajo el código de la búsqueda de la reproducción del mismo modelo a través de una pareja para comenzar un nuevo ciclo que se identifica con la propiedad privada y la vida burguesa, incluyendo, por supuesto, todos sus dramas. Con las redes sociales se lleva al extremo del drama individual. La vida afectiva se protege hasta de la familia y la pareja, como si se llevara una doble o triple vida, más bien. Es decir, si ya en la vida de las ciudades era normal la división entre vida privada y vida pública, hay una nueva dimensión ultraprivada. Ésta se resguarda en los rincones del cerebro y nervios que nunca antes se habían ocupado ni requerido. El cálculo que era necesario en las ciudades para sobrevivir hacía que en la vida afectiva privada los sentimientos explotaran continuamente metiendo en problemas ese relato burgués de la familia. Ésta nunca sobrevivía a un examen ya no digamos meticulosos, ni siquiera una mirada ligera sobre ella. Ahora el cálculo se extiende sobre ésta última esfera y lo que explota son los afectos hacia unx mismx. Llegamos a dudar de nosotrxs mismxs y a descargar contra nosotrxs todo tipo de exigencias y frustraciones provenientes de la interacción en las otras dos vidas. La vida pública, antes objeto de cálculo, pasa al grado de lo automático. Es decir, el cálculo está tan dominado que ya no se realiza conscientemente. Tan requiere cada vez menos de nuestra atención que llega un punto en el que podemos estar conviviendo cuerpo a cuerpo transitando por las calles, en un vagón del metro, manejando o incluso teniendo una conversación en un lugar público y a la vez estar atentxs a nuestros propio dispositivo móvil, como parte de esta otra vida que atraviesa a las anteriores y a la vez se separa de ellas. Les sostiene como antes la vida privada sostenía a la pública.
Pero el automatismo se muestra justamente cuando falla. Si nuestros dispositivos móviles dejan de funcionar por falta de batería o llegamos a perderlos, podemos llegar a sentirnos totalmente perdidxs, abandonadxs. Esa pérdida de comunicación llega a ser existencial. Si interpretamos al personaje de La metamorfosis de Kafka como un fruto de la disonancia entre lo público y lo privado que poco a poco se va dando cuenta de aquello en lo que se ha convertido por atender a lo que Deleuze y Guattari identificarían como capitalismo y esquizofrenia, hoy aquellas descripciones se quedan cortas. Tendríamos que hablar de una meta-metamorfosis y de una esquizo-esquizofrenia. Se trata, quizá en una forma actual, de lo que ha quedado retratado ya en los tres momentos de la reciente película “La sustancia”. Ésta, como sabemos, se divide en tres partes. Las dos primeras son el relato incluso ya clásico de que entre más haya un esfuerzo en el mundo de los placeres y las apariencias, por dentro hay un correlato de destrucción. Esta trama resulta, para estos momentos de la historia, ya algo obvio y hasta un tanto moralista. Pero «El monstruo”, la tercera parte, que resulta más bien irrisoria, un tanto ridícula y absurda, es donde apenas empieza realmente la película. Ese es nuestro mundo actual. A las dos primeras partes las teníamos ya dominadas, incluso integradas, pero para la tercera todavía no estamos del todo preparadxs.
Ya se ha dicho mucho que en el mundo contemporáneo la salud mental se delega al individuo para sostener al sistema. Pues bien, éste acaba siendo explotado por dentro sin comprender nada de sí ni del mundo exterior. En el mundo burgués era más o menos fácil sostener la hipocresía social, pero el problema es que ahora la hipocresía debe ser sostenida incluso ante unx mismx. Es necesario autoconvencernos todo el tiempo de que estamos bien, de que no está pasando nada, y para hacerlo hay una gran gama de artilugios que van desde sustancias hasta terapias, ejercicios físicos, mentales, espirituales, etc. Pero obviamente con nada de eso lo logramos. Los afectos nunca se pierden. En las grandes ciudades, al tener accesos fáciles a los servicios básicos, esas preocupaciones se iban ya a otro lugar, y siguen haciéndolo. Se descargan en la vida sentimental. Ahora con el fácil acceso a la información de la vida de lxs otrxs, esos sentimientos se van sobre unx mismx, desembocan contra el yo. Es verdad que desarrollamos una autoconsciencia extrema, lo que no logramos explicar es cómo, a pesar de saberlo todo de nosotrxs mismxs, no podemos controlarlo ni cambiarlo. Y no basta con los tantos subterfugios que creamos. Por supuesto ayudan, sirven, calman, pero sólo por un tiempo.
Si hoy proliferan los llamados trastornos mentales es justo porque eso que surge ahí, en el mero centro del yo, pareciera que no somos ya más nosotrxs. Y efectivamente no lo somos. No es ese yo consciente, ese que antes podía guardar un secreto ante la sociedad. Ese yo ya tampoco se conoce y tiene que volver a salir de sí para buscar ayuda de cualquier tipo de profesional, o bien, incluso ir más adentro de sí mismo, a niveles químicos para intentar autocontrolarse. Pero con ello sólo entra en un bucle del que en realidad nunca hubo salida, pues es no otra cosa que la vida anímica inescapable para cualquier ser humano ya normalizado. Si acaso sólo hay compensaciones en un juego donde ahora solo tenemos un nuevo desdoblamiento.

*Imagen de elaboración propia.
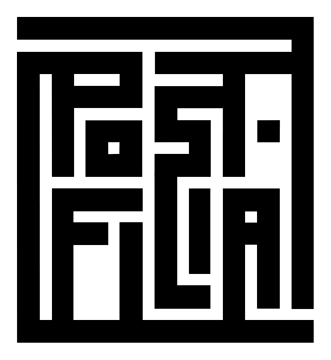
1 comentario en “Las redes sociales y la vida mental (Primera parte)”